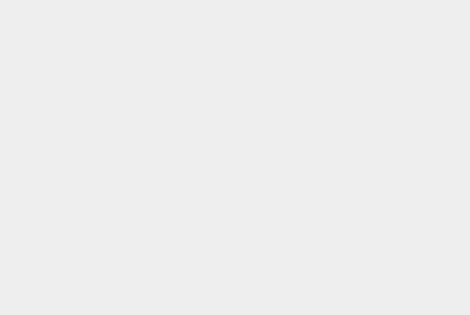Suelen ser lugares animados, incluso bulliciosos. La casa de pasto en la que nos encontramos estaba llena de potencial cacofónico: la inmensa mayoría de las mesas eran largas para grupos familiares de una o dos docenas de personas y, si ibas a comer en pareja, lo más probable era que estuvieras en el extremo de una mesa llena de la familia de otra persona. Así fue con nosotros. Tienes la oportunidad de mantener conversaciones que de otro modo no tendrías, con gente a la que nunca volverás a ver, y te encuentras examinando el espacio de la mesa con un nuevo sentido del territorio.
Mi mujer y yo recordamos de vez en cuando una memorable comida en una casa de pasto que tuvimos hace muchos años, durante una visita a los almendros en flor cerca de la frontera española. Largas filas de ruidosos lugareños abarrotaban las mesas de caballete y una pequeña jauría de perros deambulaba entre las patas de las mesas y los comensales en busca de bocados caídos o mendigando huesos y otras sobras. Nos apretujaron en un largo banco y todo el mundo tuvo que mover el trasero para dejarnos pasar. Pedimos cabrito asado, pero el camarero volvió cinco minutos después y nos gritó por encima del barullo que ya habían pedido el último cabrito. Hubo un alboroto alrededor de nuestra mesa. ¿Quién se ha llevado el último chivo de la boca de estos finos mansos? Se descubrió a los culpables y cambiaron el pedido para que pudiéramos comer nuestra primera elección. Nos pusimos rojos de vergüenza, pero pronto descubrimos que no lo suficiente como para rechazar el pedido. Los perros nos rodearon, reconociendo algo bueno cuando lo veían. Esperaron pacientemente mientras mordisqueábamos la carne de unas cuantas docenas de huesos de costilla.
 Autor: Fitch O'Connell ;
Autor: Fitch O'Connell ;
Sol e Sombra
No había perros (que nosotros viéramos, al menos) en Sol e Sombra, en Moreira do Rei, cerca de Fafe. Sin embargo, había mucho ruido, empujones, intercambios, palmadas en la espalda y bromas jocosas, todo ello al ritmo del paso de jarras de vino y botellas sin etiquetar de licores misteriosos. La primera impresión fue de caos y nos preguntamos cómo íbamos a conseguir que nos sirvieran. Incluso los espacios entre las mesas estaban llenos de gente esperando, porque el local también vendía comida para llevar. Pero incluso dentro del aparente caos reinaba una gloriosa armonía y los hombres y mujeres que atendían las mesas lo tenían todo bajo control, aunque nadie más supiera ni le importara lo que estaba pasando. Mordisqueamos suculentas tiras de presunto y rodajas de salpicão picante mientras esperábamos a que el plato principal llegara de la brasa.
 Autor: Fitch O'Connell ;
Autor: Fitch O'Connell ;
Nuestros compañeros de mesa eran un grupo variopinto, en su mayoría familias que salían a comer el domingo, con alguna pareja ocasional como nosotros. Las familias en público, por supuesto, muestran un maravilloso grado de confianza en sí mismas y en los demás, y nunca más que cuando hay niños pequeños presentes. Cuando llegué por primera vez a Portugal, hace ya muchos años, me había traído conmigo el común esnobismo británico respecto a los niños en los espacios públicos y prefería que se les viera y no se les oyera, y preferiblemente que tampoco se les viera. Unas cuantas décadas en el país me han curado de esa aflicción y hoy en día una de las mejores cosas de salir a comer los domingos es la casi certeza de ver niños pequeños correteando por el restaurante, jugando. Esta vez no fue la excepción, y nos mantuvimos callados cuando un pequeño se balanceó contra nuestras piernas por debajo de la mesa y luego se apretó contra el banco, con los dedos contra los labios y los ojos implorándonos que no lo delatáramos a sus compañeros.
No estábamos lejos de casa en línea recta, unos 10 km, y el doble por carretera. Cuando hemos estado en esta zona antes, hemos intentado encontrar caminos de vuelta a casa que pudieran parecerse a la dirección que tomaría un cuervo obediente, pero siempre ha sido difícil encontrar la carretera correcta desde la que empezar. Ninguna de las señales que apuntan al sur parece mencionar ningún lugar que nosotros o nuestros mapas reconozcan. Esta vez, probamos a ir de olla, siempre una opción decente, y acabamos en carreteras que no sabíamos dónde con el navegador por satélite diciéndonos solemnemente que estábamos conduciendo sobre campos y a través de bosques. Descubrimos pequeños valles montañosos, aldeas desmoronadas y un molino de agua abandonado junto a un pequeño río de una belleza imposible. Incluso había un anciano vestido con la ropa tradicional de los campesinos portugueses de hace un siglo, incluido el largo sombrero de pescador con borlas, a pesar de que el mar estaba a cien kilómetros de distancia. Nos saludó desde los escalones de su casa mientras pasábamos a su lado boquiabiertos. Una vez más, habíamos descubierto delicias a la vuelta de la esquina y, en cuanto regresamos, intenté averiguar qué ruta habíamos tomado. No la encontré. El Sr. Google se quedó en blanco. De hecho, me pregunté si habíamos pasado por una de esas tierras que sólo existen fugazmente de vez en cuando. Una especie de Brigadoon portugués, tal vez. Me gustaría pensar que sí.
Fitch is a retired teacher trainer and academic writer who has lived in northern Portugal for over 30 years. Author of 'Rice & Chips', irreverent glimpses into Portugal, and other books.